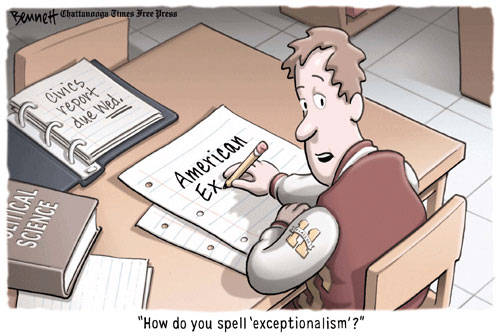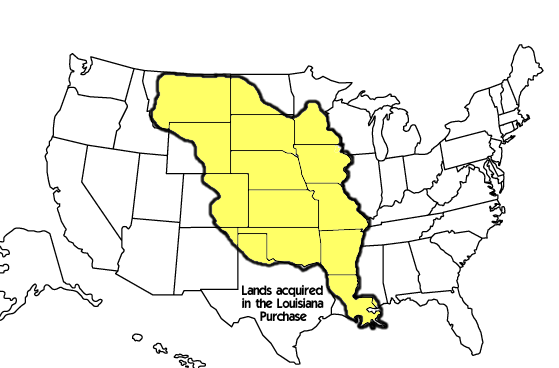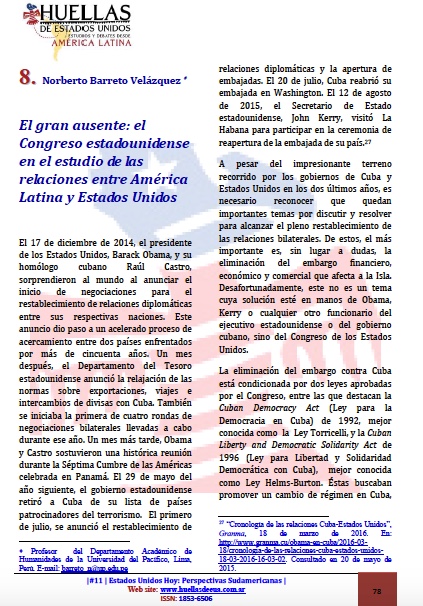Revisando viejos archivos, encontré este ensayo sobre el expansionismo norteamericano que escribí hace ya varios años por encargo del Departamento de Educación del gobierno de Puerto Rico. Desafortunadamente, el libro de ensayos del que debió formar parte nunca fue publicado. Lo comparto con mis lectores con la esperanza que les sea interesante o útil.
La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros cien años de vida la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Las trece colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por dos océanos. Como veremos, este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios
Es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras colonias británicas en Norte América. Éste fue considerado un elemento esencial en los primeros cien años de historia de los Estados Unidos como nación independiente, ya que se veía no sólo como algo económica y geopolíticamente necesario, sino también como una expresión de la esencia nacional norteamericana.
No debemos olvidar que la fundación de las trece colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso histórico más amplio: la expansión europea de los siglos XVI y XVII. Durante ese periodo las principales naciones de Europa occidental se lanzaron a explorar y conquistar dando forma a vastos imperios en Asia y América. Una de esas naciones fue Inglaterra, metrópoli de las trece colonias norteamericanas. Es por ello que el expansionismo norteamericano puede ser considerado, hasta cierta forma, una extensión del imperialismo inglés.

Los Estados Unidos experimentaron dos tipos de expansión en su historia: la continental y la extra-continental. La primera es la expansión territorial contigua, es decir, en territorios adyacentes a los Estados Unidos. Ésta fue vista como algo natural y justificado pues se ocupaba terreno que se consideraba “vacío” o habitado por pueblos “inferiores”. La llamada expansión extra-continental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados de los Estados Unidos (Hawai, Guam y Filipinas). Ésta provocó una fuerte oposición y un intenso debate en torno a la naturaleza misma de la nación norteamericana, pues muchos le consideraron contraria a la tradición y las instituciones políticas de los Estados Unidos.
El Tratado de París de 1783
El primer crecimiento territorial de los Estados Unidos se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia. En 1783, norteamericanos y británicos llegaron a acuerdo por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las trece colonias y se fijaron los límites geográficos de la nueva nación. En el Tratado de París las fronteras de la joven república fueron definidas de la siguiente forma: al norte los Grandes Lagos, al oeste el Río Misisipí y al sur el paralelo 31. Con ello la joven república duplicó su territorio.
Los territorios adquiridos en 1783 fueron objeto de polémica, pues surgió la pregunta de qué hacer con ellos. La solución a este problema fue la creación de las Ordenanzas del Noroeste (Northwest Ordinance, 1787). Con ésta ley se creó un sistema de territorios en preparación para convertirse en estados. Los nuevos estados entrarían a la unión norteamericana en igualdad de condiciones y derechos que los trece originales. De esta forma los líderes norteamericanos rechazaron el colonialismo y crearon un mecanismo para la incorporación política de nuevos territorios. Las Ordenanzas del Noroeste sentaron un precedente histórico que no sería roto hasta 1898: todos los territorios adquiridos por los Estados Unidos en su expansión continental serían incorporados como estados de la Unión cuando éstos cumpliesen los requisitos definidos para ello.
La compra de Luisiana
La república estadounidense nace en medio de un periodo muy convulso de la historia de la Humanidad: el periodo de las Revoluciones Atlánticas. Entre 1789 y 1824, el mundo atlántico vivió un etapa de gran violencia e inestabilidad política producida por el estallido de varias revoluciones socio-políticas (Revolución Francesa, Guerras napoleónicas, Revolución Haitiana, Guerras de independencia en Hispanoamérica). Estas revoluciones tuvieron un impacto severo en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y en su proceso de expansión territorial.
Para el año 1801 Europa disfrutaba de un raro periodo de paz. Aprovechando esta situación Napoleón Bonaparte obligó a España a cederle a Francia el territorio de Luisiana. Con ello el emperador francés buscaba crear un imperio americano usando como base la colonia francesa de Saint Domingue (Haití). Luisiana era una amplia extensión de tierra al oeste de los Estados Unidos en donde se encuentran ríos muy importantes para la transportación.
Esta transacción preocupó profundamente a los funcionarios del gobierno norteamericano por varias razones. Primero, ésta ponía en peligro del acceso norteamericano al río Misisipí y al puerto y la ciudad de Nueva Orleáns, amenazando así la salida al Golfo de México, y con ello al comercio del oeste norteamericano. Segundo, el control francés de Luisiana cortaba las posibilidades de expansión al Oeste. Tercero, la presencia de una potencia europea agresiva y poderosa como vecino de los Estados Unidos no era un escenario que agradaba al liderato estadounidense. En otras palabras, la adquisición de Luisiana por Napoleón amenazaba las posibilidades de expansión territorial y representaba una seria amenaza a la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por ello no nos debe sorprender que algunos sectores políticos norteamericanos propusieran una guerra para evitar el control napoleónico sobre Luisiana. A pesar de la seriedad de este asunto, el liderato norteamericano optó por una solución diplomática. El presidente Thomas Jefferson ordenó al embajador norteamericano en Francia, Robert Livingston, comprarle Nueva Orleáns a Napoleón. Para sorpresa de Livingston, Napoleón aceptó vender toda la Luisiana porque el reinició de la guerra en Europa y el fracaso francés en Haití frenaron sus sueños de un imperio americano. En 1803, se llegó a un acuerdo por el cual los Estados Unidos adquirieron Luisiana por $15,000,000, lo que constituyó uno de los mejores negocios de bienes raíces de la historia.
 La compra de Luisiana representó un problema moral y político para el Presidente Jefferson, pues éste era un defensor de una interpretación estricta de la constitución estadounidense. Jefferson pensaba que la constitución no autorizaba la adquisición de territorios, por lo que la compra de Luisiana podía ser inconstitucional. A pesar de sus reservas constitucionales, el presidente adoptó una posición pragmática y apoyó la compra de Luisiana. Para entender porque Jefferson hizo esto es necesario enfocar su visión de la política exterior y del expansionismo norteamericano. Jefferson era el más claro y ferviente defensor del expansionismo entre los fundadores de la nación norteamericana. Éste tenía un proyecto expansionista muy ambicioso que pretendía lograr de forma pacífica. Según él, los Estados Unidos tenían el deber de ser ejemplo para los pueblos oprimidos expandiendo la libertad por el mundo. De esta forma Jefferson se convirtió en uno de los creadores de la idea de que los Estados Unidos eran una nación predestinada a guiar al mundo a una nueva era por medio del abandono de la razón de estado y la aplicación de las convicciones morales a la política exterior. Esta idea de Jefferson estaba asociada a la distinción entre republicanismo y monarquía. Las monarquías respondían a los intereses de los reyes y las repúblicas como los Estados Unidos a los intereses del pueblo, por ende, las repúblicas eran pacíficas y las monarquías no. Jefferson rechazaba la idea de que las repúblicas debían de permanecer pequeñas para sobrevivir. Éste creía posible la expansión pacífica de los Estados Unidos, es decir, la transformación de la nación norteamericana en un imperio sin sacrificar la libertad y el republicanismo democrático.
La compra de Luisiana representó un problema moral y político para el Presidente Jefferson, pues éste era un defensor de una interpretación estricta de la constitución estadounidense. Jefferson pensaba que la constitución no autorizaba la adquisición de territorios, por lo que la compra de Luisiana podía ser inconstitucional. A pesar de sus reservas constitucionales, el presidente adoptó una posición pragmática y apoyó la compra de Luisiana. Para entender porque Jefferson hizo esto es necesario enfocar su visión de la política exterior y del expansionismo norteamericano. Jefferson era el más claro y ferviente defensor del expansionismo entre los fundadores de la nación norteamericana. Éste tenía un proyecto expansionista muy ambicioso que pretendía lograr de forma pacífica. Según él, los Estados Unidos tenían el deber de ser ejemplo para los pueblos oprimidos expandiendo la libertad por el mundo. De esta forma Jefferson se convirtió en uno de los creadores de la idea de que los Estados Unidos eran una nación predestinada a guiar al mundo a una nueva era por medio del abandono de la razón de estado y la aplicación de las convicciones morales a la política exterior. Esta idea de Jefferson estaba asociada a la distinción entre republicanismo y monarquía. Las monarquías respondían a los intereses de los reyes y las repúblicas como los Estados Unidos a los intereses del pueblo, por ende, las repúblicas eran pacíficas y las monarquías no. Jefferson rechazaba la idea de que las repúblicas debían de permanecer pequeñas para sobrevivir. Éste creía posible la expansión pacífica de los Estados Unidos, es decir, la transformación de la nación norteamericana en un imperio sin sacrificar la libertad y el republicanismo democrático.
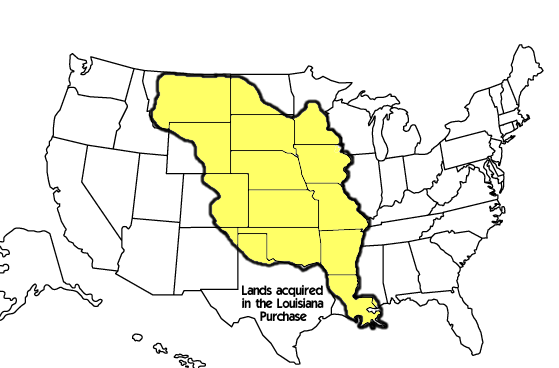
Territorio adquirido en la compra de Luisiana
Para Jefferson, conservar el carácter agrario del país era imprescindible para salvaguardar la naturaleza republicana de los Estados Unidos, pues era necesario que el país continuara siendo una sociedad de ciudadanos libres e independientes. Sólo a través de la expansión se podía garantizar la abundancia de tierra y, por ende, la subsistencia de las instituciones republicanas norteamericanas. Al apoyar la compra de Luisiana, Jefferson superó sus escrúpulos con relación a la interpretación de la constitución para garantizar su principal razón de estado: la expansión.
La era de los buenos sentimientos
Años de controversias relacionadas a los derechos comerciales de los Estados Unidos culminaron en 1812 con el estallido de una guerra contra Gran Bretaña. El fin de la llamada Guerra de 1812 trajo consigo un periodo de estabilidad y consenso nacional conocido como la Era de los buenos sentimientos. Sin embargo, a nivel internacional la situación de los Estados Unidos era todavía complicada, pues era necesario resolver dos asuntos muy importantes: mejorar las relaciones con Gran Bretaña y definir la frontera sur. La solución de ambos asuntos estuvo relacionada con la expansión territorial.
Mejorar las relaciones con Gran Bretañas tras dos guerras resultó ser una tarea delicada que fue facilitada por realidades económicas: Gran Bretaña era el principal mercado de los Estados Unidos.En 1818, los británicos y norteamericanos resolvieron algunos de sus problemas a través de la negociación. Los reclamos anglo-norteamericanos sobre el territorio de Oregon era uno de ellos. Los británicos tenían una antigua relación con la región gracias a sus intereses en el comercio de pieles en la costa noroeste del Pacífico. Por su parte, los norteamericanos basaban sus reclamos en los viajes del Capitán Robert Gray (1792) y en famosa la expedición de Lewis y Clark (1804-1806). En 1818, los Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron una ocupación conjunta de Oregon. De acuerdo a ésta, el territorio permanecería abierto por un periodo de diez años.
Una vez resuelto los problemas con Gran Bretaña los norteamericanos se enfocaron en las disputas con España con relación a Florida. El interés norteamericano en la Florida era viejo y basado en necesidades estratégicas: evitar que Florida cayera en manos de una potencia europea. En 1819, España y los Estados Unidos firmaron el Tratado Adams-Onís por el que Florida pasó a ser un territorio norteamericano a cambio de que los Estados Unidos pagaran los reclamos de los residentes de la península hasta un total de $5 millones. La adquisición de Florida también puso fin a los temores de los norteamericanos de un posible ataque por su frontera sur.
La Doctrina Monroe
El fin de la era de las revoluciones atlánticas a principios de la década de 1820 generó nuevas preocupaciones en los Estados Unidos. Los líderes estadounidenses vieron con recelo los acontecimientos en Europa, donde las fuerzas más conservadoras controlaban las principales reinos e imperaba un ambiente represivo y extremadamente reaccionario. El principal temor de los norteamericanos era la posibilidad da una intervención europea para reestablecer el control español en sus excolonias americanas. A los británicos también les preocupaba tal contingencia y tantearon la posibilidad de una alianza con los Estados Unidos. La propuesta británica provocó un gran debate entre los miembros de la administración del presidente James Monroe. El Secretario de Estado John Quincy Adams desconfiaba de los británicos y temía que cualquier compromiso con éstos pudiese limitar las posibilidades de expansión norteamericana. Adams temía la posibilidad de una intervención europea en América, pero estaba seguro que de darse tal intervención Gran Bretaña se opondría de todas maneras para defender sus intereses, sobre todo, comerciales. Por ello concluía que los Estados Unidos no sacarían ningún beneficio aliándose con Gran Bretaña. Para él, la mejor opción para los Estados Unidos era mantenerse actuando solos.
Los argumentos de Adams influyeron la posición del presidente Monroe quien rechazó la alianza con los británicos. El 2 de diciembre de 1823, Monroe leyó un importante mensaje ante el Congreso. Parte del contenido de este mensaje pasaría a ser conocido como la Doctrina Monroe. En su mensaje, Monroe enfatizó la singularidad (“uniqueness”) de los Estados Unidos y definió el llamado principio de la “noncolonization,” es decir, el rechazo norteamericano a la colonización, recolonización y/o transferencia de territorios americanos. Además, Adams estableció una política de exclusión de Europa de los asuntos americanos y definió así las ideas principales de la Doctrina Monroe. Las palabras de Monroe constituyeron una declaración formal de que los Estados Unidos pretendían convertirse en el poder dominante en el hemisferio occidental.
Es necesario aclarar que la Doctrina Monroe fue una fanfarronada porque en 1823 los Estados Unidos no tenían el poderío para hacerla cumplir. Sin embargo, esta doctrina será una de las piedras angulares de la política exterior norteamericana en América Latina hasta finales del siglo XX y una de las bases ideológicas del expansionismo norteamericano.
El Destino Manifiesto

John L. O’Sullivan
En 1839, el periodista norteamericano John L. O’Sullivan escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial de los Estados Unidos. Según O’Sullivan, los Estados Unidos eran un pueblo escogido por Dios y destinado a expandirse a lo largo de América del Norte. Para O’Sullivan, la expansión no era una opción para los norteamericanos, sino un destino que éstos no podían renunciar ni evitar porque estarían rechazando la voluntad de Dios. O’Sullivan también creía que los norteamericanos tenían una misión que cumplir: extender la libertad y la democracia, y ayudar a las razas inferiores. Las ideas de O’Sullivan no eran nuevas, pero llegaron en un momento de gran agitación nacionalista y expansionista en la historia de los Estados Unidos. Éstas fueron adaptadas bajo una frase que el propio O’Sullivan acuñó, el destino manifiesto, y se convirtieron en la justificación básica del expansionismo norteamericano.
La idea del destino manifiesto estaba enraizada en la visión de los Estados Unidos como una nación excepcional destinada a civilizar a los pueblos atrasados y expandir la libertad por el mundo. Es decir, en una visión mesiánica y mística que veía en la expansión norteamericana la expresión de la voluntad de Dios. Ésta estaba también basada en un concepto claramente racista que dividía a los seres humanos en razas superiores e inferiores. De ahí que se pensara que era deber de las razas superiores “ayudar” a las inferiores. Como miembros de una “raza superior”, la anglosajona, los norteamericanos debían cumplir con su deber y misión.
La anexión de Oregon
Como sabemos, en 1819, los Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron ocupar de forma conjunta el territorio de Oregon. Ambos países reclamaban ese territorio como suyo y al no poder ponerse de acuerdo optaron por compartirlo. Por los próximos veinte cinco años, miles de colonos norteamericanos emigraron y se establecieron en Oregon estimulados por el gobierno de los Estados Unidos.
Las elecciones presidenciales de 1844 estuvieron dominadas por el tema de la expansión. La candidatura de James K. Polk por los demócratas estuvo basada en la propuesta de “recuperar” Oregon y anexar Texas. Polk era un expansionista realista que presionó a los británicos dando la impresión de ser intransigente y estar dispuesto a una guerra, pero que en el momento apropiado fue capaz de negociar. En 1846, el Presidente Polk solicitó la retirada británica del territorio de Oregon aprovechando que complicada por problemas en su imperio, Gran Bretaña no estaba en condiciones para resistir tal pedido. Tras una negociación se acordó establecer la frontera en el paralelo 49 y todo el territorio al sur de esa frontera pasó a ser parte de los Estados Unidos.

American Progress, John Gast , 1872
Texas
En 1821, un ciudadano norteamericano llamado Moses Austin fue autorizado por el gobierno mexicano a establecer 300 familias estadounidenses en Texas, que para esa época era un territorio mexicano. La llegada de Austin y su grupo de emigrantes marcó el origen de una colonia norteamericana en Texas. El número de norteamericanos residentes en Texas creció considerablemente hasta alcanzar un total de 20,000 en el año 1830. Las relaciones con el gobierno de México se afectaron negativamente cuando los mexicanos, preocupados por el gran número de norteamericanos residentes en Texas, buscaron reestablecer el control político del territorio. Para ello los mexicanos recurrieron a frenar la emigración de ciudadanos estadounidenses y a limitar el gobierno propio que disfrutaban los texanos (norteamericanos residentes en Texas). Todo ello llevó a los texanos a tomar acciones drásticas. En 1836, éstos se rebelaron contra el gobierno mexicano buscando su independencia. Tras una derrota inicial en la Batalla del Álamo, los texanos derrotaron a los mexicanos en la Batalla de San Jacinto y con ello lograron su independencia.
Después de derrotar a los mexicanos y declararse independientes, los texanos solicitaron se admitiera a Texas como un estado de la unión norteamericana. Este pedido provocó un gran debate en los Estados Unidos, pues no todos los norteamericanos estaban contentos con la idea de que Texas, un territorio esclavista, se convirtiera en un estado de la unión. Los sureños eran los principales defensores de la concesión de la estadidad a Texas, pues sabían que con ello aumentaría la representación de los estados esclavistas en el Congreso (la asamblea legislativa estadounidense). Los norteños se oponían a la concesión de la estadidad a Texas porque no quería fortalecer políticamente a la esclavitud dando vida a un nuevo estado esclavista. Además, algunos norteamericanos estaban temerosos de la posibilidad de un guerra innecesaria con México por causa de Texas, pues creían que el gobierno mexicano no toleraría que los Estados Unidos anexaran su antiguo territorio.
El tema de Texas sacó a flote las complejidades y contradicciones de la expansión norteamericana. La expansión podría traer consigo la semilla de la libertad como alegaban algunos, pero también de la esclavitud y la autodestrucción nacional. Cada nuevo territorio sacaba a relucir la pregunta sobre el futuro de la esclavitud en los Estados Unidos y esto provocaba intensos debates e inclusive la amenaza de la secesión de los estados sureños.
La guerra con México
La elección de Polk como presidente de los Estados Unidos aceleró el proceso de estadidad para Texas. Éste era un ferviente creyente de la idea del destino manifiesto y de la expansión territorial. Durante su campaña presidencial, Polk se comprometió con la anexión de Texas. En 1845, Texas fue no sólo anexada, sino también incorporada como un estado de la Unión. Ello obedeció a tres razones: la necesidad de asegurar la frontera sur, evitar intervenciones extranjeras en Texas y el peligro de una movida texana a favor de Gran Bretaña. Como habían planteado los opositores a la concesión de la estadidad a Texas, México no aceptó la anexión de Texas y rompió sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Con la anexión de Texas, los Estados Unidos hicieron suyos los problemas fronterizos que existían entre los texanos y el gobierno de México, lo que eventualmente provocó una guerra con ese país. La superioridad militar de los norteamericanos sobre los mexicanos fue total. Las tropas estadounidenses llegaron inclusive a ocupar la ciudad capital del México.
Las fáciles victorias norteamericanos desataron un gran nacionalismo en los Estados Unidos y llevaron a algunos norteamericanos a favorecer la anexión de todo el territorio mexicano. Los sureños se opusieron a la posible anexión de todo México por razones raciales, pues consideraban a los mexicanos racialmente incapaces de incorporarse a los Estados Unidos. Algunos estados del norte, bajo la influencia de un fuerte sentimiento expansionista, favorecieron la anexión de todo México. Tras grandes debates sólo fue anexado una parte del territorio mexicano.

Territorio arrebatado a México en 1848
En el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) que puso fin a la guerra, los Estados Unidos duplicaron su territorio al adquirir los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Utah, y Nevada; México perdió la mitad de su territorio; México reconoció la anexión de Texas y los Estados Unidos acordaron pagarle a México una indemnización de $15 millones. Con ello los Estados Unidos lograron expandirse del océano Atlántico hasta el océano Pacífico. La guerra aumentó del poder de los Estados Unidos, fortaleció la seguridad del país y se abrió posibilidades de comercio con Asia a través de los puertos californianos. Sin embargo, la expansión alcanzada también expuso las debilidades domésticas de los Estados Unidos, exacerbando el debate en torno a la esclavitud en los nuevos territorios, lo que endureció el problema del seccionalismo y llevó a la guerra civil. La victoria sobre México también promovió la expansión en territorios en poder de los amerindios norteamericanos lo que desembocó en las llamadas guerras indias y en la reubicación forzosa de miles de nativos americanos.
Expansionismo y esclavitud
La década de 1850 estuvo caracterizada por un profundo debate en torno al futuro de la esclavitud en los Estados Unidos. Los estados sureños vieron en la expansión territorial un mecanismo para fortalecer la esclavitud incorporando territorios esclavistas a la unión norteamericana. Con ello pretendían alterar el balance político de la nación a su favor creando una mayoría de estados esclavistas. Es necesario señalar que los esfuerzos de los estados sureños fueran bloqueados por el Norte que se oponía a la expansión de la esclavitud.
El principal objetivo de los expansionistas en este periodo fue la isla de Cuba por ser ésta una colonia esclavista de gran importancia económica y estratégica para los Estados Unidos. En 1854, los norteamericanos trataron, sin éxito, de comprarle Cuba a España por $130 millones de dólares. Los Estados Unidos tendrían que esperar más de cuarenta años para conseguir por las armas lo que no lograron por la diplomacia.
La compra de Alaska

William H. Seward
En el periodo posterior a la guerra civil la política exterior norteamericana estuvo desorientada, lo que frenó el renacer de las ansias expansionistas. El resurgir del expansionismo estuvo asociado a la figura del Secretario de Estado William H. Seward (1801-1872). Seward era un ferviente expansionista que tenía interés en la creación de un imperio norteamericano que incluyera Canadá, América Latina y Asia. Los planes imperialistas de Seward no pudieron concretarse y éste tuvo que conformarse con la adquisición de Alaska.
Alaska había sido explorada a lo largo de los siglos XVII y XVIII por británicos, franceses, españoles y rusos. Sin embargo, fueron estos últimos quienes iniciaron la colonización del territorio. En 1867, los Estados Unidos y Rusia entraron en conversaciones con relación al futuro de Alaska. Ambos países tenían interés en la compra-venta de Alaska por diferentes razones. Para Seward, la compra de Alaska era necesaria para garantizar la seguridad del noroeste norteamericano y expandir el comercio con Asia. Por sus parte, los rusos necesitaban dinero, Alaska era un carga económica y la colonización del territorio había sido muy difícil. Además, el costo de la defensa de Alaska era prohibitivo para Rusia. En marzo de 1867 se llegó a un acuerdo de compra-venta por $7.2 millones.
El problema de Seward no fue comprar Alaska, sino convencer a los norteamericanos de la necesidad de ello. La compra enfrentó fuerte oposición, pues se consideraba que Alaska era un territorio inservible. De ahí que se le describiera con frases como “Seward´s Folly,” Seward´s Icebox,” o “Polar Bear Garden.” Tras mucho debate, la compra fue eventualmente aceptada y aprobada por el Congreso. Lo que en su momento pareció una locura resultó ser un gran negocio para los Estados Unidos, pues hoy en día Alaska produce el 25% del petróleo de los Estados Unidos y posee el 30% de las reservas de petróleo estadounidenses.
Hawai
Para comienzos de la década de 1840, Hawai se había convertido en una de las paradas más importantes para los barcos norteamericanos en un ruta a China. Esto generó el interés de ciertos sectores de la sociedad norteamericana. Los primeros norteamericanos en establecerse en las islas fueron comerciantes y misioneros. A éstos le siguieron inversionistas interesados en la producción de azúcar. Antes de 1890 el principal objetivo norteameamericano no era la anexión de Hawai, sino prevenir que otra potencia controlara el archipiélago. La actitud norteamericana hacia Hawai cambió gracias a la labor misionera, la creciente importancia de la producción azucarera como consecuencia de la reciprocidad comercial con los Estados Unidos y la importancia estratégica de las islas. El crecimiento de la población no hawaiana (norteamericanos, japoneses y chinos) despertó la preocupación de los locales, quienes se sentían invadidos y temerosos de perder el control de su país ante la creciente influencia de los extranjeros. La muerte en 1891 del rey Kalākaua y el ascenso al trono de su hermana Liliuokalani provocó una fuerte reacción de parte de la comunidad norteamericana en la islas, pues la reina era una líder nacionalista que quería reafirmar la soberanía hawaiana. Los azucareros y misioneros norteamericanos la destronan en 1893 y solicitaron la anexión a los Estados Unidos. Contrario a los esperado por los norteamericanos residentes en Hawai, la estadidad no les fue concedida. Además, el Presidente Grover Cleveland encargó a James Blount investigar lo ocurrido en Hawai. Blount viajó a las islas y redactó un informa muy criticó de las acciones de los norteamericanos en Hawai, concluyendo que a mayoría de los hawaianos favorecían a la monarquía. Cleveland era un anti-imperialista convencido por lo que el informe de Blount lo colocó en un gran dilema: ¿restaurar por la fuerza a la reina o anexar Hawai? Lo controversial de ambas posibles acciones llevó a Cleveland a no hacer nada.

Liliuokalani, última reina de Hawaii
Ante la imposibilidad de la estadidad, los norteamericanos en Hawai optaron por organizar un gobierno republicano. El estallido de la Guerra hispano-cubano-norteamericana en 1898 abrió las puertas a la anexión de Hawai. Noventa y cinco años más tarde el Presidente William J. Clinton firmó una disculpa oficial por el derrocamiento de la reina Liliuokalani.
La expansión extra-continental
Como hemos visto, a lo largo del siglo XIX los norteamericanos se expandieron ocupando territorios contiguos como Luisiana, Texas y California. Sin embargo, para finales del siglo XIX la expansión territorial norteamericana entró en una nueva etapa caracterizada por la adquisición de territorios ubicados fuera de los límites geográficos de América del Norte. La adquisición de Puerto Rico, Filipinas, Guam y Hawai dotó a los Estados Unidos de un imperio insular.
La expansión de finales del siglo XIX difería del expansionismo de años anteriores por varias razones. Primero, los territorios adquiridos no sólo no eran contiguos, sino que algunos de ellos estaban ubicados muy lejos de los Estados Unidos. Segundo, estos territorios tenían una gran concentración poblacional. Por ejemplo, a la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico la isla tenía casi un millón de habitantes. Tercero, los territorios estaban habitados por pueblos no blancos con culturas, idiomas y religiones muy diferentes a los Estados Unidos. En las Filipinas los norteamericanos encontraron católicos, musulmanes y cazadores de cabezas. Cuarto, los territorios estaban ubicados en zonas peligrosas o estratégicamente complicadas. Las Filipinas estaban rodeadas de colonias europeas y demasiado cerca de una potencia emergente y agresiva: Japón. Quinto, algunos de esos territorios resistieron violentamente la dominación norteamericana. Los filipinos no aceptaron pacíficamente el dominio norteamericano y se rebelaron. Pacificar las Filipinas les costó a los norteamericanos miles de vidas y millones de dólares. Sexto, contrario a lo que había sido la tradición norteamericana, los nuevos territorios no fueron incorporados, sino que fueron convertidos en colonias de los Estados Unidos. Todos estos factores explican porque algunos historiadores ven en las acciones norteamericanas de finales del siglo XIX un rompimiento con el pasado expansionistas de los Estados Unidos. Sin embargo, para otros historiadores –incluyendo quien escribe– la expansión de 1898 fue un episodio más de un proceso crecimiento imperialista iniciado a fines del siglo XVIII.
Para explicar la expansión extra-continental se han usado varios argumentos. Algunos historiadores han alegado que los norteamericanos se expandieron más allá de sus fronteras geográficas por causas económicas. Según éstos, el desarrollo industrial que vivió el país en las últimas décadas del siglo XIX hizo que los norteamericanos fabricaran más productos de los que podían consumir. Esto provocó excedentes que generaron serios problemas económicos como el desempleo, la inflación, etc. Para superar estos problemas los norteamericanos salieron a buscar nuevos mercados donde vender sus productos y fuentes de materias primas. Esa búsqueda provocó la adquisición de colonias y la expansión extra-continental.
Otros historiadores han favorecidos explicaciones de tipo ideológico. Según éstos, la idea de que la expansión era el destino de los Estados Unidos jugó, junto al sentido de misión, un papel destacado en el expansionismo norteamericanos de finales del siglo XIX. Los norteamericanos tenían un destino que cumplir y nada ni nadie podía detenerlos porque era la expresión de la voluntad divina.
La religión y la raza también ha jugado un papel importante en la explicación de las acciones imperialistas de los Estados Unidos. Según algunos historiadores, los norteamericanos fueron empujados por el afán misionero, es decir, por la idea de que la expansión del cristianismo era la voluntad de Dios. En otras palabras, para muchos norteamericanos la expansión era necesaria para llevar con ella la palabra de Dios a pueblos no cristianos. Como miembros de una raza superior –la anglosajona– los estadounidenses debían cumplir un papel civilizador entre las razas inferiores y para ello era necesaria la expansión extra-continental.

Alfred T. Mahan
Los factores militares y estratégicos también han jugado un papel de importancia en la explicación del comportamiento imperialista de los norteamericanos. Según algunos historiadores, la necesidad de bases navales para la creciente marina de guerra de los Estados Unidos fue otra causa del expansionismo extra-continental. Éstos apuntan a la figura del Capitán Alfred T. Mahan como una fuerza influyente en el desarrollo del expansionismo extra-continental . En 1890, Mahan publicó un libro titulado The Influence of Sea Power upon History que influyó considerablemente a toda una generación de líderes norteamericanos. En su libro Mahan proponía la construcción de una marina de guerra poderosa que fuera capaz de promover y defender los intereses estratégicos y comerciales de los Estados Unidos. Según Mahan, el crecimiento de la Marina debía estar acompañado de la adquisición de colonias para la construcción de bases navales y carboneras.
Una de las explicaciones más novedosas del porque del expansionismo imperialista recurre al género. Según la historiadora norteamericana Kristin Hoganson, el impulso imperialista era una manifestación de la crisis de la masculinidad norteamericana amenazada por el sufragismo femenino y las nuevas actitudes y posiciones femeninas. En otras palabras, algunos norteamericanos como Teodoro Roosevelt defendieron y promovieron el imperialismo como un mecanismo para reafirmar el dominio masculino sobre la sociedad norteamericana.

La expansión norteamericana de finales del siglo XIX fue un proceso muy complejo y, por ende, difícil de explicar con una sola causa. En otras palabras, es necesario prestar atención a todas las posibles explicaciones del imperialismo norteamericano para poder entenderle.
La Guerra hispano-cubano-norteamericana
En 1898, los Estados Unidos y España pelearon una corta, pero muy importante guerra. La principal causa de la llamada guerra hispanoamericana fue la isla de Cuba. Para finales del siglo XIX, el otrora poderoso imperio español estaba compuesto por las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. De éstas la más importante era, sin lugar a dudas, Cuba porque esta isla era la principal productora de azúcar del mundo. La riqueza de Cuba era fundamental para el gobierno español, de ahí que los españoles mantuvieron un estricto control sobre la isla. Sin embargo, este control no pudo evitar el desarrollo de un fuerte sentimiento nacionalista entre los cubanos. Hartos del colonialismo español, en 1895 los cubanos se rebelaron provocando una sangrienta guerra de independencia. Al comienzo de este conflicto el gobierno norteamericano buscó mantenerse neutral, pero el interés histórico en la isla, el desarrollo de la guerra, las inversiones norteamericanas en la isla (unos $50 millones) y la cercanía de Cuba (a sólo 90 millas de la Florida) hicieron imposible que los norteamericanos no intervinieran buscando acabar con la guerra. La situación se agravó cuando el 15 de febrero de 1898 un barco de guerra norteamericano, el USS Maine, anclado en la bahía de la Habana, explotó matando a 266 marinos. La destrucción del Maine generó un gran sentimiento anti-español en los Estados Unidos que obligó al gobierno norteamericano a declararle la guerra a España.

El Maine hundido en la bahía de la Habana
La guerra fue una conflicto corto que los Estados Unidos ganaron con mucha facilidad gracias a su enorme superioridad militar y económica. En el Tratado de París que puso fin a la guerra hispanoamericana, España renunció a Cuba, le cedió Puerto Rico a los norteamericanos como compensación por el costo de la guerra y entregó las Filipinas a los Estados Unidos a cambio $20,000,000. A pesar de lo corto de su duración, esta guerra tuvo consecuencias muy importantes. Primero, la guerra marcó la transformación de los Estados Unidos en una potencia mundial. El poderío que demostraron los norteamericanos al derrotar fácilmente a España dio a entender al resto del mundo que la nación norteamericana se había convertido en un país poderoso al que había que tomar en cuenta y respetar. Segundo, gracias a la guerra los Estados Unidos se convirtieron en una nación con colonias en Asia y el Caribe lo que cambió su situación geopolítica y estratégica. Tercero, la guerra cambió la historia de varios países: España se vio debilitada y en medio de una crisis; Cuba ganó su independencia, pero permaneció bajo la influencia y el control indirecto de los Estados Unidos; las Filipinas no sólo vieron desaparecer la oportunidad de independencia, sino que también fueron controladas por los norteamericanos por medio de una controversial guerra; Puerto Rico pasó a ser una colonia de los Estados Unidos.
Con la expansión extra-continental de finales del siglo XIX se cerró la expansión territorial de los Estados Unidos, pero no su crecimiento imperialista ni su transformación en la potencia dominante del siglo XX.
Norberto Barreto Velázquez, PhD
Bibliografía mínima:
Beisner, Robert L. From the Old Diplomacy to the New, 1865-1900. Arlington Heights, Illinois: Harlan Davidson, Inc., 1986.
Benjamin, Jules R. The United States and the Origins of the Cuban Revolution an Empire of Liberty in an Age of National Liberation. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1990.
Bouvier, Virginia Marie. Whose America? The War of 1898 and the Battles to Define the Nation. Westport, Connecticut: Praeger, 2001.
Drinnon, Richard. Facing West the Metaphysics of Indian-Hating and Empire-Building. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1980.
Foner, Philip Sheldon. The Spanish-Cuban-American War and the Birth of American Imperialism, 1895-1902. New York: Monthly Review Press, 1972.
Healy, David. U S Expansionism. The Imperialist Urge in the 1890’s. Madison, Milwaukee and London: The University of Wisconsin Press, 1970.
Heidler, David Stephen, and Jeanne T. Heidler. Manifest Destiny. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2003.
__________________________________. The Mexican War. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2006.
Henderson, Timothy J. A Glorious Defeat: Mexico and Its War with the United States. New York: Hill and Wang, 2008.
Hietala, Thomas. Manifest Destiny: Anxious Aggrandizement in Late Jacksonian America. Ithaca: Cornell University press, 1985.
Hoganson, Kristin L. Fighting for American Manhood How Gender Politics Provoked the Spanish-American and Philippine-American Wars. New Haven: Yale University Press, 1998.
Horsman, Reginald. Race and Manifest Destiny the Origins of American Racial Anglo-Saxonism. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1981.
Johannsen, Roberet W. To the Halls of Montezuma: The Mexican War in the American Imagination. New York: Oxford, 1984.
Kastor, Peter J. The Louisiana Purchase: Emergence of an American Nation. Washington, D.C.: CQ Press, 2002.
Kennedy, Philip W. «Race and American Expansion in Cuba and Puerto Rico, 1895-1905.» Journal of Black Studies 1, no. 3 (1971): 306-16.
LaFeber, Walter. The New Empire: an Interpretation of American Expansion, 1860-1898. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1963.
Levinson, Sanford, and Bartholomew H. Sparrow. The Louisiana Purchase and American Expansion, 1803-1898. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2005.
Libura, Krystyna, Luis Gerardo Morales Moreno y Jesús Velasco Márquez. Ecos de la guerra entre México y los Estados Unidos. México, D.F.: Ediciones Tecolote, 2004.
Love, Eric Tyrone Lowery. Race over Empire Racism and U.S. Imperialism, 1865-1900. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.
May, Ernest R. Imperial Democracy the Emergence of America as a Great Power. New York: Harcourt, Brace & World, 1961.
Merk, Frederick. Manifest Destiny and Mission in American History a Reinterpretation. 1st ed. New York: Knopf, 1963.
Morgan, H. Wayne. America’s Road to Empire the War with Spain and Overseas Expansion. New York: Wiley, 1965.
Offner, John L. An Unwanted War the Diplomacy of the United States and Spain over Cuba, 1895-1898. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1992.
Pérez, Louis A. The War of 1898 the United States and Cuba in History and Historiography. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998.
Picó, Fernando. 1898–La guerra después de la guerra. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1987.
Pratt, Julius W. Expansionist of 1898; the Acquisition of Hawaii and the Spanish Islands. Baltimore: John Hopkins Press, 1936.
Rickover, Hyman George. How the Battleship Maine Was Destroyed. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1994.
Robinson, Cecil. The View from Chapultepec: Mexican Writers on the Mexican-American War. Tucson: University of Arizona Press, 1989.
Rodríguez Beruff, Jorge. «Cultura y Geopolítica: Un acercamiento a la visión de Alfred Thayer Mahan sobre el Caribe.» Op. Cit. Revista del Centro Investigaciones Históricas 11 (1999): 173-89.
Schirmer, Daniel B. Republic or Empire American Resistance to the Philippine War. Cambridge, Mass: Schenkman Pub. Co., 1972.
Smith, Joseph. «The ‘Splendid Little War’ of 1898: a Reappraisal.» History 80, no. 258 (1995): 22-37.
Stephanson, Anders. Manifest Destiny American Expansionism and the Empire of Right. 1st ed. New York: Hill and Wang, 1995.
Torruella, Juan R. Global Intrigues: The Era of the Spanish-American War and the Rise of the United States to World Power. San Juan, P.R.: Editorial Universidad de Puerto Rico, 2006.
Vázquez, Josefina Zoraida. México al tiempo de su guerra con Estados Unidos, 1846-1848. México: Secretaría de Exteriores, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
Wegner, Dana, “New Interpretations of How the Maine was Lost,” en Edward J. Marolda Theodore Roosevelt, the U.S. Navy, and the Spanish-American War. New York: Palgrave, 2001, pp. 7-17.
Welch, Richard W. Response to Imperialism. The United States and the Philippine-American War, 1899-1902. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1979.
Weston, Rubin Francis. Racism in U.S. Imperialism the Influence of Racial Assumptions on American Foreign Policy, 1893-1946. Columbia: University of South Carolina Press, 1972.
Zea, Leopoldo, y Adalberto Santana. El 98 y su impacto en Latinoamérica. México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia : Fondo de Cultura Económica, 2001.
Wexley, Laura. Tender Violence: Domestic Visions in an Age of U. S. Imperialism. Chapell Hill & London: The University of North Carolina Press, 2000.
Williams, William Appleman. The Roots of the Modern American Empire. A Study of the Growth and Shaping of Social Consciousness in a Market Place Society. New York: Vintage Books, 1969.
Read Full Post »






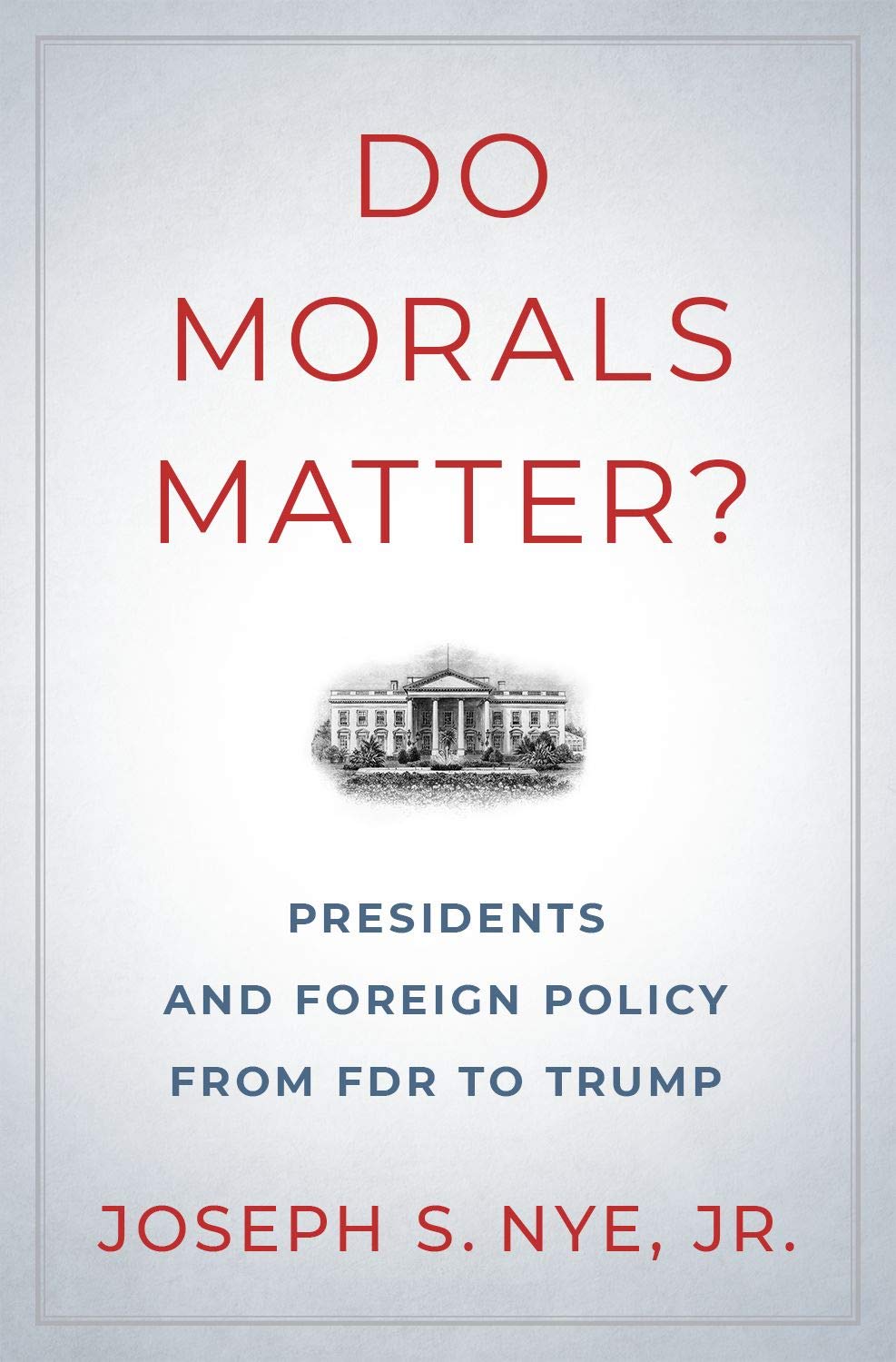 En mi estudio reciente de 14 presidentes desde 1945,
En mi estudio reciente de 14 presidentes desde 1945,